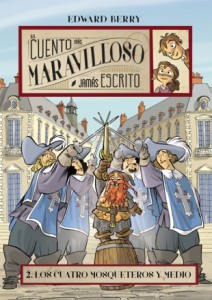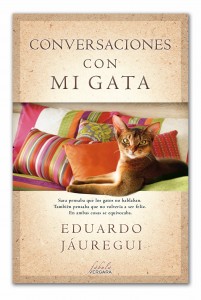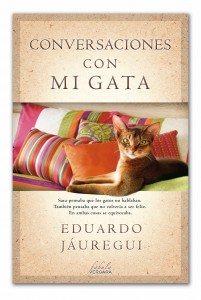A continuación encontrarás los primeros dos capítulos de mi novela Conversaciones con mi Gata. Si te gusta, puedes comprarla en librerías y en sitios web como Casa del Libro o FNAC. El ebook puede descargarse para Kindle y en formato ePUB. También puedes seguir a Sibila en Facebook y Twitter.
Capítulo 1
Zarpazos contra el cristal
La primera vez que la vi apareció de forma instantánea, como aparecen los genios de las lámparas mágicas —aunque sin humo, ni sonido de arpa, ni necesidad de frotar nada más que mis propias preocupaciones.
Esa mañana yo iba acelerada, como casi todas, y tenía la tripa encogida por la reunión con la gente de Royal Petroleum. No pude probar ni media tostada. Acababa de ponerle los toques finales a la presentación en la cocina, sobre una mesa en la que el portátil se mezclaba con la mantequilla irlandesa, el mapa A-Z de Londres, los guantes de felpa que Joaquín se había olvidado con sus prisas matutinas, el plato con las tostadas y una taza de café del matrimonio de William y Kate que salía del armario sólo cuando no quedaba otra limpia. Al terminar, me acerqué al fregadero con el ordenador en una mano y los restos del desayuno en la otra.
De repente, se me nubló la vista, y me di cuenta que me estaba dando otro de mis mareos. Solté de golpe el plato con la taza de café, el cuchillo enmantequillado y las tostadas sin comer, y todo cayó con un estruendo sobre los platos que Joaquín había dejado en la pila. Me apoyé con la mano libre sobre la superficie de acero inoxidable mientras abrazaba el portatil contra el pecho, tratando de aguantar la ola de nausea y una especie de sutil aleteo en toda la piel, una sensación que se había vuelto muy familiar en estas últimas semanas. Respiré profundamente y tragué saliva una y otra vez.
—Tranquila, Sara —me dije—. Ahora pasa, ahora pasa, como ha pasado todas las otras veces.
Mientras me repetía esta frase, miraba con intensidad por la ventana, como intentando aferrarme al mundo con los ojos. Vi el habitual cielo gris de Londres, aviones de camino a Heathrow, nuestro triste y descuidado jardín encasillado entre tantos otros, las casas de ladrillo oscuro al fondo. No era una vista preciosa, pero al menos daba una sensación de espacio, y su familiaridad me sirvió de ancla. El mareo fue amainando.
—¿Qué me esta sucediendo? —me pregunté, por primera vez desde que comenzaron estas nauseas matutinas.
Hace unos años, mi primera sospecha hubiera sido un embarazo —y el espanto me habría llevado corriendo a la farmacia para hacerme un test. Ahora esa posibilidad me hubiera ilusionado, pero hacía demasiado tiempo que Joaquín y yo no conseguíamos conciliar la calma y la intimidad necesarias para esos juegos tan divertidos, apasionados, pringosos que antes parecía tan fácil improvisar en cualquier esquina entre risas, y que los libros de texto asocian, aunque parezca mentira, con el trascendente milagro de la procreación. Lo cual resultaba preocupante por todos los motivos, entre ellos la pregunta que volvía a repetirse ahora, mientras seguía observando los aviones que surcaban el cielo uniformemente encapotado: ¿qué me está sucediendo?
Fue entonces cuando se materializó el genio de la lámpara. Bajé la mirada un momento, lo que tardé en comprobar que no se había roto ni el plato ni la taza de los príncipes, y la volví a levantar. No pudo haber pasado ni medio segundo. Pero ahí estaba el animal, ocupando toda la ventana, con unos ojos verdes que se clavaban en los míos con mirada depredadora. Chillé del susto y di un paso atrás, escudándome de la “fiera” con el portátil de titanio.
Entonces la vi mejor. Detrás del cristal se encontraba un inofensivo gato de pelo corto y dorado, con la cola erecta y un cierto aire sofisticado. Un gato que, a pesar de mi grito, no se había inmutado lo más mínimo, y seguía observando el peculiar comportamiento de esta humana con curiosidad.
Comencé a reír, pero la carcajada se me atragantó al escuchar al gato hablar:
—¿Me abres?
Era una voz dulce y aterciopelada, casi un ronroneo. Una voz claramente femenina, que me hizo pensar enseguida: gata. Una voz profunda y a la vez delicada, antigua más que anciana, como el sonido de un violoncelo de Stradivarius, pero con un toque más… salvaje.
Dejé el portátil sobre la encimera. Miré a un lado y al otro de la cocina, como para asegurarme de que estaba sola, que ningún ventrílocuo se ocultaba en el lavavajillas, que no había cámaras escondidas en los armarios. No vi nada fuera de lugar. El reloj indicaba desde la pared la hora del meridiano de Greenwich —la hora, por cierto, de salir pitando por la puerta si no quería llegar tarde a la reunión. Los guantes de felpa de Joaquín recreaban sobre la mesa la forma de sus manos ausentes, aparentemente a punto de recoger unos sobres de facturas eléctricas y la publicidad de una agencia minicab local. La nevera seguía vibrando con su leve zumbido. Todo parecía normal.
Excepto el gato (¿gata?) en la ventana. Ahora parecía impacientarse y caminaba por la repisa en una dirección y en la otra. Finalmente se detuvo, se sentó, y volvió a hablar, con un tono más insistente:
—Querida, déjame entrar.
Al menos eso creí escuchar, aunque fuera absurdo, en mi cocina de siempre con mis cosas de siempre. Eso sí, ahora que yo la estaba escrutando a ella (decidí que era una hembra), podía asegurar como mínimo que la gata NO había movido la boca. Qué tontería. ¿Cómo iba a mover la boca? ¿Acaso hablan los gatos? Lo que había oído no podía provenir de este animal. Aunque tampoco parecía provenir de la radio, ni ningún otro lado. Parecía provenir directamente de ella.
—Sí, soy yo, en la ventana —escuché ahora, atónita, en la voz aterciopelada de la gata, que sonaba tan claramente como el tic-tac del reloj en la pared —. ¿Me dejas entrar o no?
Esta vez la felina golpeó la ventana dos veces con la zarpa, como para dar más urgencia a su petición. Los golpecitos me sobresaltaron, como si creyera que con el siguiente zarpazo el animalito fuera a derribar la ventana. Y es que lo peor de escuchar a una gata hablar así, con tanta naturalidad y soltura, con voz seductora e insistente, en castellano perfecto aunque estuvieramos en Inglaterra, es que cualquier otra locura comienza a parecer posible.
—Claro, es un sueño —me tranquilicé, recogiendo el portátil, aunque el tacto frío, metálico, sólido de su superficie parecía desmentirlo. ¿Estaba sufriendo entonces una alucinación? La verdad es que últimamente había trabajado demasiado y dormido poco, incluso para mis estándares. No se podía vivir siempre a base de cafés para despejarse y píldoras para dormirse. Lo sabía, claro que lo sabía. Mis jaquecas intermitentes habían ido a más, y ahora estos extraños mareos. Supongo que la cosa me hubiera preocupado más si hubiera tenido más tiempo para preocuparme. Lo cual me recordaba que en poco más de media hora tenía reunión con la gente de Royal Petroleum. Empezaba sentir un nuevo atisbo de mareo. Cerré el ordenador a toda prisa, lo metí en mi maletín de nailon negro y me acerqué hasta la puerta de la cocina. Antes de salir, oí como la gata volvía a golpear la ventana, dos veces, pero ni me giré para mirarla.
– – – – –
La reunión comenzaba a las nueve. En punto, porque en Inglaterra las reuniones empiezan O’Clock. Al salir al frío de la calle, eran ya las 8:27. Al entrar por la boca de la estación de West Hampstead, las 8:36. Iba mal, y ya me estaba imaginando la bromita sarcástica de Grey delante del cliente a costa de la españolita y su concepto mediterráneo del tiempo. Por el camino no vi ni los árboles pelados de febrero, ni los demás londinenses apresurados, ni los carteles publicitarios de las escaleras mecánicas. Mientras mi cuerpo corría, mi cabeza ensayaba la presentación que había preparado, en el último minuto, en el tren desde Glasgow ayer por la tarde, y luego en casa hasta medianoche, con Grey llamando por el móvil cada diez minutos:
—Come on, Penelope —me decía—. Venga Penélope, que esto es para mañana, y si no lo tienes tendré que echarte a los tiburones.
A Grey le parecía gracioso llamarme Penélope, porque Penélope Cruz debía ser la única española que le sonaba. Tras once años trabajando juntos, la broma le seguía divirtiendo. Pero últimamente le divertía aun más, desde que a Penélope la ficharan para la última entrega de Piratas del Caribe, que para Grey representaba la culminación de la cultura occidental, junto con el football y la cerveza.
La primera vez que entré en las oficinas de Buccaneer Design, había leído algunos reportajes sobre esta pequeña pero particular consultora web emplazada en unos antiguos establos de Notting Hill, y no me sorprendieron las palmeras hinchables, las espadas de gomaespuma y los cofres de tesoro llenos de chocolatinas o bolsas de patatas fritas. Pero no me podía esperar el recibimiento que había preparado “Captain Greybeard” en su despacho, para mí y para todo el que entraba. En el centro de la pared, en un espectacular marco de madera antigua, colgaba un retrato, supuestamente del siglo XVII, de un hombre corpulento, de aspecto fiero, con un elegante traje granate, una peluca barroca, y una espada en la mano. Debajo del cuadro, sentado en una especie de trono de oficina dorado, se sentaba en idéntica pose un hombre corpulento, de aspecto fiero, con un traje granate (aunque de corte moderno) y una estrambótica pelambrera canosa, con barba a juego, tecleando en un Mac grafiteado con dos huesos en cruz bajo el logotipo de la manzana.
Sin saludos ni preliminar alguno, Graham Jennings arrancó a contarme que el hombre del cuadro había sido su great-great-great-great-great-great-grandfather (algo así como su tátara-tatarabuelo), el célebre pirata Henry Jennings. El cuadro lo habían heredado los hijos primogénitos de sucesivas generaciones en línea directa —aunque del tesoro acumulado por el notorio rufián ya no quedaba nada excepto lo que se tragaron los océanos. Ahora el tatara-tataranieto se disponía a conquistar el mundo de Internet.
No me creí nada de lo que me contaba este fanfarrón, que para mis adentros se había inspirado en el Capitan Haddock, pero reconozco que me impresionó el show. Greybeard me intentó vender Buccaneer Design como la empresa de diseño web más cool de la ciudad, y él mismo como un genio a la altura de Steve Jobs. Por los trabajos que había visto, sabía antes de entrar por la puerta que lo primero no era cierto. Tenían buenos diseñadores y algún programador listo, pero de usabilidad sabían poco. Ahí es donde yo podía contribuir, y quizás incluso ayudarles a transformar esta empresucha de poca monta en una de las que acabarían haciendo fortuna en la quimera del oro del Siglo XXI. Así se lo dije, con toda mi cara, un inglés que debió sorprenderle por el correcto acento british, y unos mapas que había dibujado de sus sitios web estrella en estilo “mapa del tesoro” amarillento, que le hicieron echarse unas sonoras risotadas y llamar a la oficina a varios de sus grumetes. Me lo había preparado a conciencia.
—Welcome aboard, darling —me dijo al cabo de media hora—. Bienvenida a bordo.
Durante la entrevista pude comprobar que Grey tampoco era ningún Steve Jobs. Pero me quedó claro que sí era un vendedor nato, y que sólo le faltaba tener algo decente que vender más allá del humo de sus cañones. Así fue. Tras un primer éxito con webweddings.com, una web de planificación de bodas que en poco tiempo consiguió miles de usuarios y se llegó a valorar en más de 50 millones de libras esterlinas, comenzamos a trabajar con algunas de las puntocom británicas más celebradas del momento, como lastminute.com o clickmango.com. Trabajé horarios larguísimos, pero también lo disfruté un montón, y teníamos un ambiente divertidísimo que me recordaba más a los campamentos de verano de mi juventud que a un proyecto empresarial. Y para mí, lo mejor es que tuvimos la oportunidad de contribuir a experimentos culturales, sociales y políticos que hacían intuir una sociedad más participativa, una democracia más transparente, una humanidad más sabia, solidaria y unida. Tuve, durante ese tiempo, la ilusión de que estas nuevas tecnologías nos llevarían a un mundo mejor.
Pero a mitades del año 2000, el espectacular castillo de naipes que se había construido en torno a las puntocom comenzó a tambalearse, y tras los atentados de Nueva York del 11 de septiembre, que vimos toda la plantilla en el televisor gigante de la sala de reuniones, entendimos que las tecnologías más avanzadas podían usarse para sembrar el terror, que el ser humano aun tenía mucho que aprender, y que, además, nuestra propia torre se hundía. La economía mundial se frenó, los inversores perdieron confianza en la solvencia de las tiendas online, las empresas fueron cerrando a toda velocidad, y mis stock options se convirtieron en papel para reciclar.
Grey tuvo que vender el barco de Buccaneer Design a una consultora más grande y más centrada en clientes corporativos tradicionales, Netscience Inc, y nos mudamos a sus oficinas enormes en la City, sin palmeras, ni cofre del tesoro, ni por supuesto cuadro del supuesto antepasado de Grey. El ambiente se volvió tan frío como la decoración minimalista de las nuevas instalaciones. Entendí hasta que punto las cosas habían cambiado el día en que llevé unos croissants para compartir con mis nuevos compañeros. Me los rechazaron (eso sí, con mucha educación) uno tras otro. Todos parecían haber desayunado ya demasiado. Era como si temieran entrar en cualquier relación que fuera más allá de lo estrictamente laboral. Me tuve que llevar la mayoría de los croissants de vuelta a casa.
Ahora el viejo pirata vestía como un consultor cualquiera, con traje gris y corbata sobria, y hasta se había tenido que cortar la melena y ajustar la barba. Parecía un banquero. De hecho, comenzamos a trabajar mucho para la banca. Me hice una experta en oficinas bancarias virtuales, sistemas de seguridad anti-fraude, calculadoras de hipoteca y mercados de valores. Puedo decir que contribuí mi granito de arena hacia la creación y destrucción de la siguiente gran burbuja, la inmobiliaria, y a la crisis económica definitiva, que comenzó en 2008 y no se sabe cuando acabará. También participé, a mi pesar, en proyectos para uno de los mayores negocios de la red —los casinos virtuales—, para la industria del tabaco y para una de las mayores empresas de armamentos del mundo. Gray no parecía tener muchos escrúpulos en este sentido. Supongo que formaba parte de su espíritu piratesco.
—¿Nos pagan el sueldo a final de mes? Pues a fregar la cubierta, Penélope, que la cosa no está para muchas bromas.
Pero yo no podía evitarlo. A mí me corroía por dentro trabajar para ciertos clientes. Y Royal Petroleum era uno de ellos. Mis padres, hijos de exiliados españoles de la guerra civil, crecieron en el Londres de los Beatles y volvieron al Madrid de la transición hechos unos auténticos hippies de pelo largo, furgoneta Volkswagen pintarrajeada y una conciencia ecológica muy adelantada a la época. Felix Rodriguez de la Fuente fue mi ídolo a los diez años y me uní a su “Club de los Linces” en cuanto descubrí su existencia. De hecho, a mis mejores amigas, Vero, Patri y Susana, las conocí explorando la Sierra de Guadarrama como parte de esta asociación ambientalista. Más adelante, cuando decidí licenciarme en periodismo, mi objetivo fue especializarme en el medio ambiente, y desde el primer año participé activamente en la asociación estudiantil Complutense Verde. Al final las circunstancias me llevaron por otro lado, pero seguía muy atenta a estos temas, y si usaba el metro de Londres, con lo que me agobiaba meterme diariamente en lo que bien se denomina The Tube, era por evitar añadir una fuente más de contaminación a la ciudad y al planeta.
Con lo cual, me reventaba bastante el tener que colaborar ahora en el nuevo sitio web de Royal Petroleum, para coincidir con el relanzamiento de la marca, que pasaba a llamarse, simplemente, “RP”. Evidentemente, tras el conocido accidente en una plataforma petrolífera del Golfo de México que causó el vertido de medio millón de metros cúbicos de crudo en pleno Caribe, provocando un desastre ecológico sin precedentes, necesitaban un lavado de imagen. No sólo desapareció la palabra “petroleum” de su nombre, sino que el nuevo logotipo —un sol verde— y el eslogan adoptado —”New Energy”— parecían los de una ONG ecologista. Para justificar todo esto, la petrolera había adquirido varias pequeñas empresas de energía renovable, que representarían una fracción minúscula de su negocio, pero tendrían un gran protagonismo en la home de la web.
Me daba tanta rabia participar en este proyecto que llevaba una semana posponiendo la preparación del encuentro de hoy —en el que detallaríamos la estrategia de Netscience para el lanzamiento de la marca “RP”. Mi retraso le traía de los nervios a Grey, el cual llevaba varios días atosigándome con llamadas y mensajes para ver cómo iba la cosa. Es cierto que lo de improvisar una presentación de este tipo era bastante habitual. Pero si conseguíamos la cuenta de Royal Petroleum, sacaría a Netscience de los números rojos en un momento económico bastante complicado. Por eso sabía que en cuanto saliera del metro a la superficie me encontraría al menos dos SMS y cinco llamadas perdidas de Grey. El London Underground, como todo en Londres, es tan antiguo que no hay manera de instalar cobertura de móvil ahí dentro, sin gastarse un dinero que ahora nadie tiene.
Al pensar en esto, de pronto me sobresalté, porque vi que el tren llevaba un tiempo (¿cuánto?) en la estación de Bond Street, donde tenía que bajarme para cambiar a la Central Line. Las puertas debían estar a punto de cerrarse, y una verdadera pared de cuerpos humanos apelotonados me separaban de la efímera apertura.
—Excuse me! —grité como una demente, haciéndome hueco como pude, tropezando sobre algún paraguas y provocando la indignación de la gente obligada a dejarme pasar.
—Stand clear of the doors, please! —avisó por el megáfono el conductor, para evitar que alguna inconsciente como yo se arriesgara a ser estrujada entre las puertas con un atravesamiento temerario.
En el último momento conseguí liberarme del gentío y me planté en el andén de un salto, tirando del cinturón del abrigo justo antes de que lo atraparan las puertas. Suspiré con alivio. Pero entonces me di cuenta que no llevaba nada en las manos, aparte del cinturón. Que mi maletín, con mi ordenador portátil y la única copia de mi presentación, seguían dentro del vagón, tras las puertas, al otro lado de la barrera humana. No pude hacer nada más que observar, incrédula, como desaparecía por el agujero oscuro esa lata acristalada de sardinas humanas, con sus abrigos, paraguas, periódicos, y un objeto extraviado que necesitaba urgentemente. Eran las nueve de la mañana. O’Clock.
– – – –
Un cambio de línea, seis estaciones, y una carrera por las escaleras mecánicas después, avisé a Grey de lo sucedido por SMS, mientras se me iban amontonando sus propios mensajes cada vez más alarmados. Justo antes de entrar por la puerta del edificio de Wood Street, donde se alojaban las oficinas de Netscience, recibí su respuesta: “OK. Sharks for you.” O sea, que me esperaban los tiburones.
Al entrar en la sala, vi que en nuestro equipo, además de los directores de diseño, programación y sistemas, y de Grey como project manager, se había apuntado a la reunión la CEO de Netscience, Anne Wolfson, que me recordaba a la Thatcher pero en versión más sobria. De hecho estudió en el mismo College de Oxford que la Dama de Hierro, y lo hacía notar llevando siempre sobre la chaqueta un pin de su graduación de Somerville College. La primera vez que la conocí fue en la reunión general que lideró tras nuestra incorporación en Netscience, con otras 500 personas. En esa ocasión sólo nos habló del esfuerzo, del compromiso y del sacrificio que el mercado exigía de nosotros. Ese “sacrificio” incluía, como fuimos entendiendo día a día, y rumor a rumor, una puesta en escena de ese sofisticado, secreto y sangriento ritual corporativo de los redundancies (“redundancias”, o sea, despidos), de los cuales ella misma asumiría el papel de suma sacertdotisa. A las pocas semanas, tras algún misterioso aquelarre directivo, nos volvió a convocar para anunciarnos recortes que afectaron a uno de cada cuatro empleados.
—Ah, ¡aquí estás! —dijo Grey con una sonrisa de dientes apretados rodeada de su barba limpia y acicalada— Para algunas personas es importante la puntualidad. Para nosotros sin embargo es más importante la bienvenida. ¡Buenos días Sarah!
El “buenos días” lo dijo en español, lo cual hizo reír a todo el grupo menos a Wolfson, que no reía nunca, que se supiera. Yo hice lo posible por sonreír, preguntándome qué aspecto debía presentar tras mi carrera por el sistema metropolitano. Grey me presentó a los directores de marketing y comunicación de Royal Petroleum, y a otras tres personas de la empresa que se habían apuntado a opinar. Cinco hombres. Daba la impresión que ya habían atendido varias reuniones parecidas con otras consultoras, y se notaba que la afrontaban con más paciencia que ilusión. El director de comunicación, un tipo altísimo de nariz huesuda y gafas de pasta verde limón, apenas había despegado sus largos dedos del smartphone para estrecharme la mano. El director de marketing, un gentleman ya mayor con poco pelo y bastante tripa, bostezaba.
—¿Seguimos? —dijo Anne, dirigiéndose a mí, ajustándose la chaqueta con un tironcito que hizo bailar su pin dorado.
Yo estaba a punto explicar lo sucedido en el metro, con muchos sorrys y demostraciones de vergüenza, cuando Grey intervino, lanzándome por la borda, con el siguiente discurso digno de Henry Jennings:
—La propuesta de Netscience para la nueva RP se basa en la sencillez. El nombre de la marca se simplifica. El diseño gráfico, tal como y nos ha explicado Catherine, se basa en la limpieza del blanco, y en pocos tonos verdes y amarillos. Pero la clave de la sencillez está en la estructura de la web, y en esto Sarah es toda una experta. Por eso ha decidido prescindir de presentaciones electrónicas y volver a lo más sencillo: ¡la pizarra!
De nuevo Grey echó a reír y los demás le siguieron, menos Anne, que no parecía muy convencida de esta supuesta iniciativa mía, y se limitó a clavar sus codos sobre la mesa y a jugar con el escudo dorado de Somerville. El grupo de Royal Petroleum, por el contrario, se despertó. ¿Quién se atrevía hoy en día a hacer una presentación sin la muleta del Power Point? El director de marketing se ajustó las gafas verde-limón y se metió el móvil en el bolsillo de la chaqueta.
Sí, Captain Grey era un gran vendedor. Pero sólo si tenía algo más que humo para vender. Y en esta ocasión, no fue así.
—Ummm…. Thank you, Graham —comencé, en un estado de alarma total—. For this website we tried to balance simplicity with functionality…
Me vi hablar y gesticular como en un sueño, desconectada de mi cuerpo, mientras trataba desesperadamente de recoger de mi memoria retazos de lo que había ido preparando en las últimas horas: menús desplegables, jerarquías conceptuales, botones y enlaces, mapas, microsites. Pero por más que me esforzara, los detalles parecían confundirse y perderse en un mareante oleaje aceitoso que parecía agitar toda la sala. Mi corazón comenzó a latir en el pecho a un ritmo frenético, y cuando se me cayó el rotulador al suelo, me aterrorizó la idea de que sería incapaz de recogerlo sin desmayarme.
—Ex… excuse me —dije, tratando de sonreír hacia las caras borrosas que apenas distinguía a través del movimiento nauseabundo.
La sangre circulaba con tanto estruendo por mis venas que no escuché ni mis propias palabras. El mareo era ya de oleaje grueso, y me sentí sin fuerzas para luchar contra sus embistes, como un cormorán cubierto de pecio pegajoso. Entonces apareció una ola gigante, negra, viscosa, que lo ensombreció todo, y no pude hacer otra cosa más que hundirme.
Capítulo 2
La crisis de los cuarenta
—Hey baby —Joaquín me estaba besando la mano.
—Hola —dije con un hilo de voz—. ¿Qué haces aquí?
Le había retirado la mano involuntariamente. Quizás no estaba segura de quién me estaba besando. O me cortaba que me besaran en esa sala hospitalaria con su luz blanca y toda la gente alrededor. O, sencillamente, hacía demasiado tiempo que Joaquín no me besaba de esa manera, delicadamente sobre el dorso de la mano. Me metí ambas manos debajo de las axilas. En seguida me arrepentí, y le quise devolver la mano para que me la besara otra vez. Pero había pasado el momento.
—Me llamó Graham y me dijo que te estaban enviando aquí en ambulancia, que si podía venir yo.
—Claro, gracias —le dije, aun un poco desorientada—. Qué absurdo, ¿no? Llevamos cuatro días sin vernos, y nos encontramos aquí.
Técnicamente era cierto, ya que llevaba desde el domingo en Glasgow, aunque la noche anterior había sentido su cuerpo caliente entrar en la cama en algún momento, y por la mañana había visto los restos de su desayuno y sus guantes vacíos en la mesa de la cocina. De todas formas, entre mi viaje a Escocia y los horarios a los que él llegaba a casa últimamente, la impresión era de no habernos visto en semanas.
—Pues menos mal que te has desmayado, ¿no? —respondió Joaquín— A ver si la semana que viene me da un yuyu a mí, y así volvemos a vernos.
No me hizo demasiada gracia. Joaquín siempre estaba bromeando, para bien y para mal. No había forma de tomarse las cosas en serio con él. Por ejemplo mi desmayo. O por ejemplo, nuestra relación. ¿Qué relación teníamos realmente? Nos queríamos, sí, pero ya no nos veíamos. Incluso cuando coincidíamos en casa, parecía que no tuvieramos ganas de vernos. Él se enfrascaba en su Xbox, jugando con amigos y desconocidos a tiroteos virtuales en la pantalla gigante del salón. Yo me sentaba frente a la tele o llamaba por skype a mi padre o a mis amigas. Los fines de semana que no trabajaba alguno de los dos, siempre había algún viaje a España, o huéspedes en casa, o gestiones y compromisos que al final significaban que no pasábamos tiempo juntos con un mínimo de calma.
Al principo fue más cosa mía. Yo le traje a Inglaterra, donde viví de pequeña y donde crecieron mis padres, porque me apetecía conocer mejor este país que también era un poco mío, y de paso trabajar para las empresas más punteras del momento. Yo era la consultora con horarios “flexibles” —o sea, que se estiraban en todas las direcciones, invadiendo noches y fines de semana si hacía falta. Yo era la viajera de business con su portatil bajo el brazo, la tarjeta gold de British Airways y la maleta de tamaño reglamentario para volar sólo con equipaje de mano.
Joaquín era el que siempre tenía tiempo para todo. Cuando llegamos a Londres, su familia andaba sobrada de dinero y nos compró la casa. Como mi salario nos daba de sobra para gastos, Joaquín no tenía mucha prisa para ponerse a trabajar, dedicándose con calma a aprender inglés. Más adelante, en su primer trabajo como ingeniero en una empresa aeronáutica, le tocó un horario cómodo de 9 a 5, con lo cual seguía teniendo mucho tiempo libre. Se encargaba de la casa y del jardín, iba al gimnasio varias veces por semana, y se apuntó a cursos de todo tipo: cocina japonesa, masajes, astronomía, construcción de maquetas. Lo que más envidia me daba era que tenía tiempo para leer, no las novelas que yo echaba de menos, sino esos libros y revistas que le encantaban, que destripaban las versiones oficiales de la historia, desmitificaban la religión, la democracia y la economía neoliberal, y le permitían falsificar todo lo falsificable.
Pero al cabo de los años el trabajo comenzó a atraparle cada vez más, y desde que le ascendieron a director de proyectos, empezó a faltar en casa más que yo. Incluso cayó en la tradición de salir a tomarse unas pintas de cerveza con su equipo después del trabajo, algo que siempre había criticado cuando lo hacía yo. Así fue, un par de años atrás, que se me acabó el chollo de encontrarme la cena hecha, la casa ordenada, los grifos arreglados, y el novio esperándome en casa con la camilla de masajes desplegada. Y mientras que antes era yo la que retrasaba el momento de lanzarnos a tener hijos, cada vez más lejos de la edad óptima, ahora era él quien cambiaba de tema.
Estuvimos en el hospital del NHS un par de horas entre las esperas y las pruebas. Mientras tanto, Joaquín insistió una y otra vez que llamara a Grey, lo cual no me apetecía lo más mínimo. No quería acordarme ni de la reunión, ni de Netscience, ni de mi maletín de nailon negro, ni del nuevo logotipo de Royal Petroleum. Pero Joaquín seguía insistiendo: que Graham se lo había hecho prometer, que en cuanto estuviera bien le llamara, que estaba preocupadísimo. Le dije que sí, que ahora llamaba, pero hice de todo para retrasar el momento.
Cuando al final le llamé, me alegré de haberlo hecho. El pirata en el fondo tenía buen corazón, estaba deshecho y me pidió mil perdones. Se sentía culpable de todo, y me aseguró que sólo había querido ayudarme con su discursito sobre la presentación “original” sin ordenador. Le creí. Me aseguró también que hasta la Wolfson se había ablandado y me había acariciado la cara como a un perrito enfermo mientras él llamaba a la ambulancia. Eso no me lo creí y le mandé al cuerno.
—La gente de Royal Petroleum tuvo que alucinar —dije, imaginándome con vergüenza toda la escena.
—Ha, hah! —rió Grey—. No te lo puedes ni imaginar. Al menos puede decirse que fue una reunión impactante. No se les va a olvidar ni hoy ni mañana. Es el principio del marketing, ¿no? Apuesto que nos lo van a dar gracias a ti.
—¿Pero qué dices?
—Sí, sí, es que ya somos casi familia después de compartir el susto. El director de marketing nos contó del ataque cardíaco que le dio viendo un partido del Manchester United. ¡Nos enseñó el bulto de su marcapasos a través de su camisa! En fin, menuda mañana.
—Pero, ¿y la reunión?
—Tranquila. Después de un largo coffee break lo solucioné contando tu rollo habitual sobre usabilidad, que me lo conozco de memoria, y diciéndoles que les enviaríamos tus propuestas por email. O sea que si no encuentras el portátil, tendrás que volver a inventártelo.
—Vale, no te preocupes, mañana a primera hora me paso por la oficina de objetos perdidos del metro. No creo que aparezca, pero bueno, habrá que intentarlo. En cualquier caso, mañana te envío algo.
Le agradecí a Grey y le aseguré que no me hacía falta nada, que no se viniera a casa y que estuviera tranquilo. Él me pidió que por favor me tomara el resto de la semana libre, visto que en los últimos años había acumulado un montón de vacaciones sin usar. Nunca me habían propuesto un plan más apetecible.
– – – –
Durante la exploración física, la médico me hizo algunas preguntas sobre los síntomas que había tenido, y le hablé de mis nauseas y mis dolores de cabeza. Entonces le pidió a Joaquín que esperara afuera, y me preguntó algo que no me esperaba:
—Y a nivel emocional, ¿cómo se siente? ¿Es usted feliz?
No sé qué cara debí poner, pero la pregunta me provocó, de golpe, una nueva ola de nausea.
—Vamos a hacer una cosa —dijo la doctora frunciendo el ceño—. Relléneme este cuestionario, por favor.
No me gustaron ni las preguntas de la hojita que me dio, ni mis respuestas. Cuando se la devolví y tuvo oportunidad de revisarla, me explicó que probablemente no tenía ningún problema físico. Se trataba, casi con toda seguridad, de una simple depresión.
—Es muy común. Mas de lo que se imagina. La gripe del Siglo XXI, la llaman. Le voy a recetar un antidepresivo que le ayudará a sentirse mejor. Y le recomiendo que haga más ejercicio. ¡Y que no trabaje tanto! Si lo necesita, le puedo recetar también unas sesiones de terapia.
Salí al pasillo y cuando le conté a Joaquín lo que me había dicho, me eché a llorar, en medio de toda esa gente mayor inglesa con toses y muletas, que me miraban consternados, imaginándose, supongo, que me acababan de diagnosticar algún cáncer. Joaquín me abrazó.
—Eh, tranquila, my love. Hay cosas peores. La doctora tiene razón. Es algo normal, una de cada cinco personas sufre de depresión. Es todo una cuestión de neurotransmisores en el cerebro. Hay quien tiene el colesterol bajo. En tu caso es la serotonina. Menos mal que la psícología finalmente se está volviendo científica y ha entendido que es todo química. Ya era hora de que inventaran medicinas serias, y se dejaran de tanta papanatería freudiana sobre el complejo de edipo, y sesiones de terapia infinitas…
Lo último que me apetecía era otro sermón de Joaquín sobre la ciencia y la pseudociencia. Siempre había sido un poco sabelotodo, una fuente inagotable de datos y estadísticas sobre cualquier tema, especialmente si contradecían las verdades aceptadas. Se conocía todas las inconsistencias de la biblia, los experimentos que habían falsificado la homeopatía, los puntos flacos de los teóricos de izquierdas y de derechas, y la historia secreta de la CIA. Seguía, cinco años antes de la caída de Lehman Brothers, a los economistas que hablaban de la burbuja inmobiliaria. Y no perdía oportunidad para desterrar tópicos, hundir mitos y mostrar las falsedades que según él eran la raíz de todos los males del mundo —incluso si a veces resultaba tan brusco que provocaba enfados, insultos y hasta la pérdida de algún amigo. Era lo que llamaba su “compromiso con la verdad”.
Desde luego, no era lo que yo quería ahora mismo. Yo sólo quería el abrazo. Y saber que me quería.
Joaquín me llevó en su Audi a una farmacia de West End Lane, y luego lo aparcó a una manzana de casa. Desde ahí volvimos cogidos de la mano. Me di cuenta que también había pasado mucho tiempo desde que hacíamos algo tan sencillo como eso. De hecho, me dio la inquietante sensación de que nos estábamos imitando a nosotros mismos, y que ni siquiera se nos daba del todo bien. Como en esa anécdota que me había contado Joaquín de su infinito repertorio, en la que Charles Chaplin se presentó a un concurso de imitadores de Charlot, y quedó segundo. ¿Habíamos llegado a eso? ¿Habíamos perdido la gracia?
La noche en que conocí a Joaquín Cuervo, en una fiesta de Nochevieja en el Madrid de finales del Siglo XX, discutimos sin parar durante horas —un primer duelo entre mi idealismo utópico y su realismo científico. Yo acababa de terminar la carrera de periodismo, y me había contratado una revista de informática justo en la época en la que arrancaba el email y la World Wide Web. Fue entonces que comencé a hacer mis pinitos con el HTML para editar la propia página de la revista, aprendiendo de paso el arte de la usabilidad. Durante toda la noche defendí el potencial de Internet, esta nueva red tecnológica, para permitir el intercambio de conocimientos, romper las estructuras sociales establecidas, acercar las culturas, reducir el uso del papel, mejorar los procesos democráticos. Mientras que este chico, guapo, inteligente sin duda, pero un poco arrogante, argumentaba que Internet se convertiría en el arma definitiva de control social, en el vehículo perfecto para la estafa y el engaño, en una tecnología que difundiría a una velocidad aun mayor todos los errores, la crueldad y los prejuicios de la especie humana. No nos pusimos de acuerdo en casi nada, pero surgió en esas horas una tensión creativa, una oposición equilibrada, una rivalidad teñida de admiración, que nos fascinó a los dos. Y antes de llegar el alba, esa chispa encendió un fuego que acabó en besos y cuerpos entrelazados.
Durante algunos años, nuestra tensión creativa siguió viva. Yo aprendí a dudar más de mis certezas, a cuestionar las ideas recibidas, a ser más crítica y más práctica. Mejoré bastante en mi conocimiento de la astronomía, la física teórica, la antropología y casi todas las ramas de las ciencias naturales y sociales. Y aunque nunca pudo acabar del todo con mis creencias en algo mágico —llamémosle Dios, o destino, o Tao— que regía nuestras vidas en este universo, sí me convenció de que en las ideas New Age de mi madre se colaba tanta superstición como en el catolicismo que ya superé en la adolescencia.
Por su lado, Joaquín suavizó sus modales, empezó a tolerar mejor la diversidad de opiniones, y llegó a reconocer algún atisbo de esperanza para la humanidad. Le ayudé a mejorar las relaciones con su familia, bastante conservadora en sus creencias políticas y religiosas, con la que casi sólo sabía discutir. Sobre todo se abrió al amor, después de una vida de cinismo hacia cualquier tipo de romanticismo más allá de la química cerebral. Y se abrió también a la posibilidad de tener hijos en un mundo que antes había considerado demasiado terrible para “semejante disparate”. En fin, ese fuego que habíamos creado nos había ayudado a crecer, cambiar y ser mejores de lo que habíamos sido antes de conocernos.
Pero el fuego se había apagado en los últimos tiempos. ¿La rutina? ¿La falta de tiempo? ¿El conocerse ya demasiado bien? Sea cual fuera el motivo, parecía que ya no estábamos cómodos el uno con el otro. No nos reíamos como antes. Ni siquiera discutíamos como antes. Quizás habíamos crecido por separado en estos años, hasta tal punto que ya no sabíamos quiénes éramos, y por eso nos refugiábamos en ser, por un ratito, esa pareja que habíamos sido cuando llegamos hacía diez años a Londres, que caminaba por la calle cogida de la mano, que se ilusionaba decorando su nueva casa, que alquilaba un barquito en el lago de Regents Park un sábado por la tarde y debatía sobre el futuro de la humanidad, que descifrába entre risas el menú del restaurante tailandés más exótico de la ciudad, que hacía el amor con dos cuerpos que eran uno, para acabar discutiendo sobre si llamarían a sus hijos Melissa o Paloma, Stuart o Manuel. Queríamos ser esa pareja que soñaba con un Londres que nunca llego a ser el que queríamos que fuera. Pero no lo éramos, y nos merecíamos como mucho un premio de consolación. Caminando por la calle, nuestras manos se nos llenaron de un sudor incómodo, a pesar del frío, y para cuando llegamos a Inglewood Road, fue un alivio soltarlas.
—Lo siento, baby. Me gustaría quedarme, pero ya llevo demasiado tiempo aquí. ¿Quieres que te pida un sushi takeaway en el japonés de West End Lane?
Antes el sushi me lo habrías preparado tú, pensé.
—No, déjalo, ya me haré algo yo.
—Venga, vas a estar bien. Sólo necesitas descansar un poco, y tomarte tu medicina. Esta noche hablamos, ¿vale? Intentaré llegar para cenar, aunque bueno, ya sabes…
—Sí, no te preocupes, estaré bien. Gracias por venir, Joaquín —Le di un beso que para mí creo fue de verdad, al menos de agradecimiento.
Y por un momento, quise decirle que no se fuera. Que retrasara su reunión. Que me diera la mano otra vez y camináramos otro poco. Que a lo mejor ahora ya no se me llenaba de sudor. Pero él ya me había dejado en la puerta y se marchaba por una acera llena de grietas.
– – – –
Vivíamos en los dos pisos de arriba de una de esas casitas estrechas inglesas con sus angostas escaleras enmoquetadas para pasar de la zona salón-cocina a la zona dormitorios. Al entrar, encontré la casa fría y humeda. Era mediodía, la calefacción aun no había arrancado, y estaba sola en casa. El silencio era impresionante. El barrio entero parecía abandonado. Me quité los zapatos y dejé el abrigo colgado sobre otro abrigo, en un montón que a lo largo de los años había crecido de la pared del pasillo como un musgo gigante de colores apagados, y que impedía subir o bajar las escaleras sin girar un poco el cuerpo. Realmente, ahora que lo notaba, era incómodo, antiestético, absurdo. Intenté aplastar los abrigos contra la pared, inutilmente. ¿Cómo es que nunca me había fijado?
Entonces un sonido rompió el silencio. Provenía de la cocina, y era como si alguien o algo golpeara levemente contra el cristal. Asomé la cabeza por la puerta y sí, efectivamente, ahí estaba de nuevo: el gato, o la gata, o lo que quiera que fuese, sentada en la repisa, como si se hubiera quedado ahí todo el tiempo, pacientemente esperando mi regreso.
—¿Me abres? —dijo la gata, con su voz decidídamente femenina.
Cerré la puerta de la cocina con un escalofrío. Se me había olvidado el asunto surreal de la gata parlanchina. De hecho, lo había cancelado de mi mente. Como mucho hubiera reconocido haberlo soñado la noche anterior. Pero no, seguía ahí la maldita. Tan tozuda en su realidad como los abrigos del pasillo.
Me dio otro mareo, y eso me asustó más. No quería volver al hospital, a ver si me encerraban para siempre. Fui al salón y encendí la radio, la BBC. Era una programa científico, de los que escuchaba Joaquín. Entrevistaban a un profesor de la Universidad de Leeds sobre los volcanes submarinos que se estaban hundiendo en el fondo de una sima a seis kilómetros de profundidad, al ritmo de cinco centímetros por año. Era reconfortante escuchar voces humanas, normales, no felinas, hablar de fenómenos geológicos, y observar las motas de polvo que deambulaban por el aire del salón, iluminadas por un chorro de luz que se había colado entre unas nubes.
Realmente debía de estar mal de la cabeza. El espectáculo que había montado hoy no era normal. ¿Qué le iba a contar a mi padre? Nada, mejor no contarle nada. Y desde luego, no me tranquilizaba en absoluto saber que se trataba “solo” de depresión, de un desequilibrio neuroquímico. ¿Y si me daba otro desmayo mañana? Por no hablar de lo de las voces en mi cabeza… ¡Un gato que me habla, por Dios! Ni que fuera Mary Poppins.
Repasé el cuestionario de la doctora. ¿Jaquecas? Sí. ¿Insomnio? Sí. ¿Actividad sexual? Nula. ¿Apetito? Poco. ¿Estrés? Constante. ¿Agotamiento? Total. Pero yo no podía estar deprimida. Yo no era así. Yo era una persona feliz, ¿no? Siempre lo había sido. La alegre del grupo. La risueña, la soñadora, la eterna optimista. ¿O es que había cambiado? Es cierto que la muerte de mi madre había ensombrecido un poco mi corazón en los últimos años. Me faltaban su cariño, sus consejos, su brújula. Y además me sentía culpable de vivir tan lejos de mi padre. El pobre no era el mismo desde entonces, y para ayudarle con la librería tenía sólo al imbécil de mi hermano Álvaro, que era peor que no tener a nadie. Solo a mi hermano se le podía ocurrir la brillante idea de reformar y ampliar la librería en plena crisis, con los pocos ahorros que tenía mi padre. Ahora las cosas iban peor que nunca —también por eso seguíamos Joaquín y yo en Londres. Mi plan siempre había sido volver a Madrid después de algunos años en Inglaterra. Por eso me había comprado el piso en Argüelles, cerca de la librería. Ahora, mucho me temía que no volvería nunca.
Pero sinceramente, tampoco me podía quejar. Tenía un trabajo envidiable, vivía en una ciudad maravillosa, en uno de los mejores barrios de Londres, con un novio guapo, inteligente, de fiar, aunque ya no me preparara sushi, ni sacara la camilla de masajes, ni hiciera el amor conmigo últimamente. ¿Era tan importante lo de los masajes? ¿Lo del sexo? La verdad que estaba echando de menos ambas cosas. Mucho, ahora que lo pensaba. A ver si Joaquín vuelve pronto esta noche y zanjamos el asunto con un baño caliente y un poco de mimoterapia. Igual eso es todo lo que me hace falta, más que una píldora para reequilibrar la serotonina. ¿O había algo más?
A lo mejor estaba entrando en eso que llaman la crisis de los 40. Me quedaba poco más de seis meses para cumplir la cuarentena. ¿Me importaba? No me lo había planteado mucho, hasta ahora. Vale, sí, en los últimos años me había empezado a teñir las canas, y me mosqueaban cada vez más esos anuncios de cremas con modelos de piel perfecta. Lo curioso es que mis amigas, esas que antes me regalaban pareos de playa, gorros originales y kits de incienso, ahora me acababan regalando esas mismas cremas. Y yo me las ponía religiosamente, claro. Otra cosa era lo de incorporar en mi rutina los ejercicios que me había enseñado mi amiga Vero para el trasero y los abdominales. ¿De dónde iba a sacar el tiempo?
Aun me sentía guapa, y tenía un cuerpo que no estaba nada mal para mi edad. Claro que había que añadir siempre esa coletilla: para mi edad. Pero en fín, casi no me preocuparía si no fuera por las ojeras que se me ponían después de una semana como ésta. Y la amenaza de la celulitis. Y, claro, lo del reloj biológico. Por cierto, ¿hasta cuándo era posible tener hijos? No me acordaba bien, pero sí recordaba que mi meta habían sido los 35. Luego se retrasó un poquito, luego Joaquín empezó con su trabajo… Tenía que hablar con él seriamente. Después de la mimoterapia.
A Joaquín sí le afectó el tema de los cuarenta. Los cumplió el año anterior y, aunque contaba muchos chistes sobre el tema, no quiso celebrarlo. Tuvo un cólico renal un par de meses antes de cumplirlos, y pensaba que se moría en el taxi, de camino al hospital. Al final no fue para tanto, pero se lo tomó como una dolorosa señal de que el cuerpo entraba en decadencia. Y eso le espantaba, porque se sabía todas las estadísticas médicas a dedillo, y porque no se permitía ilusiones sobre el envejecimiento, ni la muerte, ni por supuesto la vida después de la muerte. En realidad nunca le habían gustado mucho los cumpleaños. Parece mentira, pero me contó que al cumplir los veinte tuvo una crisis existencial en la que le dio por beber vodka a palo seco y escuchar a The Cure obsesivamente, porque se veía ya con un pie en la tumba.
A mí, por el contrario, siempre me habían gustado los cumpleaños, aunque es cierto que últimamente los había celebrado poco. ¿Era por la edad? ¿Por el susto de ver tantas velas sobre la tarta? No, no era eso. Es que no era tan fácil estando fuera de España y teniendo lejos a mi padre y a las amigas de toda la vida, que ahora con sus propias responsabilidades familiares casi no tenían tiempo ni para una llamada de teléfono tranquila, imaginémonos para un viaje a Londres. Yo misma, aun sin niños, no paraba con tanto trajín, tanto viaje, tantas prisas… ¿Celebra usted cumpleaños? No, doctora.
Hacía frío. El sol había vuelto a esconderse. Aquí, a lo que más puede aspirarse es a lo que los meteorólogos británicos llaman sunny spells, “momentos de sol”. Me daba pereza poner la calefacción. Decidí subir al dormitorio y refugiarme bajo el edredón. Al levantarme del sofá me salió de los pulmones un sonido como de oveja moribunda, o por lo menos cuarentona. Me pesaba todo el cuerpo al arrastrarme por las angostas escaleras, contra el papel de pared gastado. Al llegar arriba, me dió la impresión de que ya estaba anocheciendo. ¿Cómo era posible? ¿Qué hora era? Según el reloj digital, apoyado en mi mesilla de noche sobre una pila de novelas sin leer, eran las 15:53. Qué país.
Entonces, al acercarme a la cama, me invadió esa sensación alarmante de que alguien te está observando. Me giré hacia la ventana y casi me da algo. La gata estaba ahora aquí, tras el cristal de una de las amplias ventanas del dormitorio. ¿Cómo había llegado? ¿Era posible alcanzar la repisa sin volar por los aires? En la luz del gris atardecer londinense, parecía un gato negro. De noche, todos los gatos son pardos, habría dicho mi madre, tirando de su refranero. ¿Se trataba de la misma gata de antes? ¡Pam, pam! Sus zarpazos ligeros volvieron a sonar. Esta vez no dijo nada, y casi me enfadé de que no hablara.
—Go to hell! —le dije en inglés—. Vete al infierno.
Ya está. Ya había comenzado a hablar con la gata. Había entrado en su juego. O en mi propia locura.
Me sumergí bajo el duvet con toda mi ropa puesta, refugiándome en su cálida oscuridad, imaginándome en las profundidades de alguna sima submarina volcánica. Durante un rato me pareció escuchar, de cuando en cuando, algún sonido sordo y lejano, proveniente de la superficie. Y luego nada. Durante mucho rato, nada. Oscuridad, silencio, nada. En esta nada, empecé a darle vueltas a todo.
¿Qué he hecho en estos casi cuarenta años de vida? ¿Tengo algo que celebrar? ¿O me estoy equivocando en todo? ¿Por qué me despierto por las mañanas nauseada? ¿Es que me da asco mi propia vida? ¿Qué diría de mí esa joven y utópica periodista que fui una vez? ¿Dónde quedó esa pareja de enamorados que llegó a Inglaterra con el cambio del milenio? ¿Qué quiero hacer con el tiempo que me queda? ¿Sigo por este camino? ¿O debería haberme desviado hace ya mucho tiempo? ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Estoy bien? ¿O estoy perdida?
Sí, estaba perdida. Ahora me daba cuenta. Llevaba años diseñando mapas para encontrar tesoros, pero nunca el mío, y mi mapa se había llenado de signos de interrogación. Estaba perdida en este oceano insondable de preguntas, y necesitaba perderme en ellas. Hacía demasiado tiempo que no me exponía a sus embistes, acorazada con prisas, citas y fechas tope. Ahora arremetían contra mí todas juntas, y no podía caber duda de que aquí se originaba el oleaje que provocaba mis mareos.
Me arranqué la cubierta de encima. Estaba sudada, con el pelo pegado a la cara, y me apretaba el sujetador. Girándome de medio lado me lo desenganché, y luego volví a caer boca arriba. Me encontré con el techo de mi dormitorio, con su mancha de humedad y esa lámpara de papel china que pusimos “provisionalmente” ocho años atrás mientras buscábamos una que nos gustara. Me di cuenta de que no soportaba esa lámpara. Mañana mismo la cambiaba.
Entonces me acordé de la gata. ¿Que quiere entrar? Que entre. Vamos a hablar, de tú a tú. ¿De qué tengo miedo? Me levanté para acercarme a la ventana. Pero la gata ya no estaba ahí, y tampoco en la otra ventana del dormitorio. Bajé al salón, pero por las ventanas sólo se veían las farolas y las casas de enfrente. Abrí la puerta de la cocina. Nada. Quizás me lo había imaginado después de todo. Me dirigí hacia la ventana sobre el fregadero y giré el pestillo semicircular que servía para fijar la parte inferior. Tiré con fuerza de los asideros para levantar la ventana de madera hacia arriba. Entró en seguida un aire fresco teñido de los aromas exóticos que se cocinaban en el vecindario: cúrcuma, comino, clavo, jengibre. En la zona de los jardines estaban iluminadas sólo algunas ventanas en la fila de casas de enfrente, las nubes que reflejaban el brillo anaranjado de la ciudad, y algún televisor parpadeante. Por lo demás, oscuridad total.
Se me ocurrió silbar. Me salió un silbido ululante que solía hacer de niña, una llamada secreta de pandilla, del Club del Lince, esas cosas que nunca se le olvidan a una. Luego pensé en poner un bol de leche en la repisa, como hacen en las películas. Abrí el frigo y cogí el envase de leche de Sainsburys. Pero cuando me di la vuelta, me encontré a la gata sobre la mesa de la cocina, junto a los guantes de Joaquín.
—Me has leído el pensamiento —dijo, lamiéndose los labios—. Estaba hambrienta.
– – – – – –
Para seguir leyendo, puedes encontrar el libro en librerías o en sitios web como Casa del Libro o FNAC. El ebook puede descargarse para Kindle y en formato ePUB. También puedes seguir a Sibila en Facebook y Twitter.